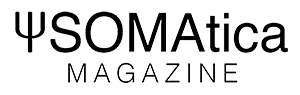Mtra. Salma Akele
Hay dolores que no se explican con estudios médicos. Hay cansancios que no se curan con descanso. Muchas veces, el cuerpo grita lo que la palabra no alcanzó a decir. Comprender este lenguaje silencioso implica un giro de mirada: desde la lógica racional hacia una escucha profunda, corporal, humana.
Neurobiología de la emoción y somatización
La experiencia emocional no ocurre exclusivamente en la mente, sino que involucra de forma directa a todo el cuerpo. Desde la neurociencia afectiva y la psicoterapia corporal, hoy comprendemos que las emociones movilizan respuestas fisiológicas que, si no son adecuadamente procesadas, pueden cronificarse y manifestarse como síntomas corporales sin una causa orgánica clara. Este fenómeno, conocido como somatización, es la expresión física de un conflicto emocional que ha sido reprimido, disociado o no simbolizado.
Uno de los principales sistemas implicados en esta dinámica es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), encargado de coordinar la respuesta del organismo ante el estrés. Frente a una amenaza real o percibida, el hipotálamo activa la hipófisis, que a su vez estimula la liberación de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. El cortisol, conocido como la «hormona del estrés», permite que el cuerpo movilice energía para enfrentar el peligro. Sin embargo, una activación sostenida del HHA puede provocar disfunciones inmunológicas, digestivas, cardiovasculares y musculares, así como contribuir a trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión, y hasta el Trastorno por estrés postraumático¹.
Esta respuesta está estrechamente relacionada con el Sistema Nervioso Autónomo, que se divide en dos ramas principales: el Sistema Simpático y el Parasimpático. El primero activa la respuesta de lucha o huida, incrementando la frecuencia cardíaca, dilatando las pupilas y desviando la energía hacia los músculos. El segundo se asocia al descanso, la reparación y la homeostasis. En condiciones ideales, ambos sistemas se alternan en función de las necesidades del organismo. Pero en personas sometidas a altos niveles de estrés crónico o experiencias traumáticas tempranas, el sistema simpático puede permanecer hiperactivado, impidiendo el retorno a un estado de regulación².
La teoría polivagal, propuesta por Stephen Porges, aporta una mirada más compleja sobre el sistema nervioso autónomo, al incluir una tercera vía: el sistema vagal ventral, vinculado con la conexión social, la seguridad y la autorregulación. Cuando esta vía se encuentra activa, la persona puede sentirse segura, conectada y emocionalmente disponible. Pero si hay percepción de amenaza, el sistema vagal dorsal (asociado al congelamiento) o el simpático (lucha/huida) toman el control, desconectando a la persona de su capacidad de autorregulación emocional³.
Desde la perspectiva neurobiológica, la amígdala cerebral es la encargada de detectar el peligro y activar respuestas automáticas. Esta estructura tiene una relación recíproca con la corteza prefrontal, encargada de funciones ejecutivas como la regulación emocional, la planificación, el juicio moral y la toma de decisiones. Cuando una emoción intensa irrumpe (por ejemplo, miedo, vergüenza o ira), la amígdala puede inhibir el funcionamiento de la corteza prefrontal, impidiendo la evaluación racional de la situación⁴. Esto explica por qué, ante estados emocionales extremos, las personas pueden actuar de forma impulsiva o presentar reacciones físicas desproporcionadas. En este sentido, el cuerpo se convierte en un escenario de descargas, tensiones, bloqueos o síntomas.
Si estas respuestas no se integran o elaboran psíquicamente, el cuerpo puede volverse un contenedor de somatizaciones. Dolores de cabeza, contracturas, colon irritable, insomnio o fatiga crónica pueden tener su origen en una sobrecarga emocional no expresada. En algunos casos, el cuerpo habla lo que la mente no puede decir. Este fenómeno ha sido ampliamente reconocido por la Psicoterapia Humanista Corporal (PHC), la cual considera al cuerpo como un territorio donde se inscriben las memorias emocionales, los aprendizajes tempranos, los vínculos afectivos y los mecanismos de defensa.

Desde la PHC, el cuerpo no es un objeto a tratar, sino un sujeto a escuchar. Esta visión propone que toda vivencia emocional genera una resonancia corporal específica. Así, el miedo puede experimentarse como tensión en el abdomen o en el diafragma, la tristeza como hundimiento en el pecho, la rabia como presión en los brazos o la mandíbula. A lo largo de la vida, muchas de estas emociones no pueden ser expresadas o elaboradas adecuadamente, por lo que el cuerpo comienza a armar «corazas» musculares —como las describía Wilhelm Reich—, que cumplen la función de contener la emoción no expresada y evitar que aflore al campo consciente.
Estas corazas no solo limitan el movimiento y la vitalidad, sino que también condicionan la forma en que una persona siente, piensa y se relaciona. Por ello, la somatización es, entonces, un mensaje que exige ser interpretado. La PHC propone que el síntoma corporal no sea eliminado de forma directa, sino abordado con una actitud de escucha, respeto y curiosidad. En lugar de suprimir el dolor, se busca comprender qué emoción lo originó, qué experiencia no fue procesada, qué vínculo dejó una huella, qué parte del self fue silenciada. Esta actitud terapéutica permite que el cuerpo recupere su función expresiva y que el síntoma deje de ser una cárcel para convertirse en una puerta de entrada al mundo emocional.
Las intervenciones de la PHC incluyen herramientas como la conciencia somática, la respiración profunda, el movimiento espontáneo, el masaje terapéutico, el contacto afectivo y la expresión verbal de las emociones. A través de estas vías, se facilita la descarga emocional, la flexibilización de patrones defensivos y la reintegración de aspectos escindidos del self. El objetivo no es solo aliviar el síntoma, sino permitir un proceso de transformación interna que reconecte a la persona con su autenticidad, su deseo y su capacidad de vinculación.
Asimismo, diversos estudios muestran que el trabajo psicocorporal puede generar cambios en la regulación del sistema nervioso autónomo, reduciendo los niveles de cortisol, activando la vía vagal ventral y promoviendo estados de calma y seguridad⁵. Esto tiene un impacto directo en la salud física, emocional y relacional de los pacientes.
En un mundo que tiende a medicalizar el malestar, la psicoterapia humanista corporal nos recuerda que el síntoma es más que una falla: es un intento del organismo por sanar, por decir, por integrar. Escuchar el cuerpo no es solo una técnica terapéutica, es un acto de humanidad.
Referencias
¹ Sapolsky, R. M. (2004). Why Zebras Don’t Get Ulcers. Henry Holt and Company.
² Thayer, J. F., & Lane, R. D. (2000). A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation. Journal of Affective Disorders, 61(3), 201–216.
³ Porges, S. W. (2011). The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation. Norton.
⁴ LeDoux, J. (1996). The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. Simon & Schuster.
⁵ Scaer, R. C. (2001). The Body Bears the Burden: Trauma, Dissociation, and Disease. Haworth Press.