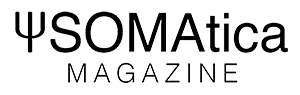*Dra. Rosario Chavez y Dr. Sergio Michel
Restaurar viejas heridas con mi pareja, con mi hija, con mi compañero de trabajo… es algo que parece tan lejano, tan inaccesible. La oportunidad, sin embargo surge, disfrazada de desgracia, cuando aparece el reclamo.
Los humanos –salvo algunas almas evolucionadas– en condiciones de estrés y amenaza cuando se asoma en una conversación el reclamo, parecen incapaces de aprovecharlo; de moverse en dirección de la conexión; de responder de manera natural con su sistema de receptividad y empatía… Responden más bien con sus propias formas diseñadas biológicamente para defenderse o atacar; responden desde la percepción de amenaza y utilizan un lenguaje lleno de adjetivos, juicios y opiniones que aleja aún más las posibilidades del diálogo reparador pues activan en el interlocutor su sistema simpático –el modo “rojo” o de defensa-ataque– programado para pelear o huir–[1]. Las formas que, impregnadas de reclamo, obstaculizan el diálogo son variadas: una pregunta inquisitiva, una queja abierta, un consejo, un comentario sarcástico, crítico, un ya vas a empezar… son todas respuestas promotoras del círculo vicioso de la violencia y la desconexión.
Cuando el otro te transmite un reclamo en cualquiera de sus versiones y tú en ese momento retas a tu propia tendencia biológica; si eres capaz de observarte, respirar profundo, silenciar tu mente reactiva y responder en estado de presencia con un acto de escucha: ¡excelente!, has dado un pequeño gran paso; has sacado de tu repertorio una poderosa intervención “de arriba hacia abajo” (top down[2]). Verás un giro radical con ese primer movimiento de toma de consciencia y apertura. La consigna de concentrarte en escuchar el sentimiento que se asoma detrás del reclamo de tu prójimo tiene un poder sorprendente: comienza a diluir en el otro la defensividad. Cuando logras reconocer lo que él siente y lo verbalizas con un acto de escucha, empiezas a construir una experiencia de conexión, de cercanía, de confianza…
Sin embargo, habrá ocasiones cuando te das cuenta, ante el reclamo o algún evento inesperado, el modo rojo te arrolla y no puedes escuchar al otro; que no eres capaz de hacer algo tan aparentemente fácil como imaginar su sentimiento detrás de las palabras rudas; que no logras ponerte en sus zapatos… Verdaderamente te sientes arrastrado por el impulso a responder, explicar, justificarte, atacar… En esos momentos de focos rojos quizás logres avizorar una puerta que comienza a abrirse de manera muy discreta, casi invisible.
La podrás ver sólo si estás en estado de conciencia alerta, de conexión contigo mismo para atrapar “tu centímetro cubico de suerte” (como le llama C. Castaneda) y observar tu propia reacción, tus propios pensamientos y sensaciones. Ese es el momento de abrir esa puerta y reconocer con humildad si estás en condiciones de escuchar a tu prójimo: si no lo estás, es el momento de cambiar de estrategia y disponerte como lo sugiere W. Farrell, a solicitar una tregua que interrumpa el proceso de ser secuestrado por la respuesta biológica de pelear o huir. Date un par de minutos de silencio para establecer un espacio protegido del diálogo, es decir una estructura de interacción protegida que les permita convertir la crisis en oportunidad.
El primer paso, para establecer las condiciones seguras para el diálogo, es determinar, después de la tregua, quién comienza a hablar mientras el otro funciona como el escucha. Aunque el número de rondas sólo está restringido por el tiempo disponible de los participantes; el tiempo individual de hablar en cada turno –para proteger la simetría del diálogo– es limitado (5 a 10 minutos) por lo cual se sugiere ceñirse al lenguaje impecablemente descriptivo de “la foto” que además facilita el aprovechamiento optimo del tiempo.
En resumen: si en el transcurso de un intercambio –fuera del formato de diálogo protegido– te sientes verdaderamente alterado: es importante escucharte a ti mismo, arriesgarte a referir a tu compañera, en un acto de humildad y transparencia, que te encuentras en estado defensivo y necesitas primero ser escuchado: Lo siento:¿puedes intentar escucharme tú primero? Si lo mismo le ocurre a tu pareja y ninguna de las dos partes se encuentra en disposición de escuchar al otro, es mejor hacer una pausa e intentar el diálogo para más tarde. Sin embargo, si tu compañera está dispuesta y te concede su tiempo para escucharte a ti primero: sabrás que es tiempo de tomar en tus manos la oportunidad “de entrar en formato de diálogo” que consiste justamente en “arriesgarte a ser vulnerable al narrar tu experiencia”. Pero ¡ojo! El uso de un lenguaje impecablemente descriptivo es vital.
El tono, el tiempo y el lenguaje que utilices para compartir tu experiencia en gran medida invitarán a tu interlocutor a abrirse o a cerrarse, es decir, determinarán el curso de toda la conversación. La pregunta, cuando es tu turno de hablar: ¿estás lista para atreverte a mostrar con transparencia tu vulnerabilidad y compartir tu experiencia en un lenguaje impecablemente descriptivo? Si tu respuesta es afirmativa y efectivamente logras compartirle tu vivencia –o tu reclamo– al otro, en lapsos breves de 5 a 10 minutos y en “el lenguaje descriptivo de la foto” –sin adjetivos ni verbo ser–, descubrirás el impacto de ese recurso engañosamente simple, pero poderoso.
Quizás te preguntes: ¿cómo disponerte a ser transparente y compartir en el lenguaje de la foto? La preparación no es necesariamente muy diferente a como lo harías para comunicarte y atrapar la atención de tu hijo pequeño, de tu alumno de preescolar o de tu nieto… Cuando cuentas un cuento convocas al otro de manera imperceptible a entrar a un estado de trance donde él pueda imaginar de manera vívida tu narración. ¿En trance… eso es algo complejo que según entiendo sólo se alcanza con ese procedimiento formal llamado hipnosis? ¡No!, el trance es un proceso mucho más cotidiano de lo que parece: durante el trance fugazmente pierdes conciencia de tu identidad, de tu ego, de tus preferencias… Ocurre cuando te conectas con la narración de esa historia que estás escuchando que de repente te atrapa y te invita a convertirte en ella.
Es como estar en el cine viendo una película: por momentos verdaderamente te sientes ahí adentro de esa escena donde un pequeño se sube accidentalmente a un tren que lo lleva a cientos de kilómetros de distancia de su hogar. Te encuentras absorto en la trama. O tal vez recuerdes, de niño cuando un adulto te contó un cuento que comenzaba con la frase: había una vez… Mientras lo escuchas imaginas a los personajes y al lugar donde los eventos se desarrollan… y es que la narración te convocaba a entrar a ese trance donde tú te imaginas dentro de la experiencia.
Esta es justamente la función de las narraciones: estimular a la persona a entrar en ese trance que momentáneamente te atrapa; ese estado en el que están involucradas las neuronas espejo, el sistema biológico de la empatía que algunos investigadores ubican predominantemente en la ínsula anterior del cerebro. Cuando comienzas a narrar, de manera descriptiva y cercana, una escena sobre una foto de tu experiencia, sobre una escena de sentimiento fuerte… no es sólo cuestión de atrapar con algo interesante la atención de tu audiencia.
Al participar con tu lenguaje impecablemente descriptivo estás invitando a tu interlocutor de una manera natural a activar su sistema de la empatía el cual se suele interrumpir en el momento de escuchar un adjetivo. O sea, qué, así como convocas la empatía del otro con tu lenguaje descriptivo, también puedes convocar su modo de alarma –la rama simpática del sistema nervioso autónomo– utilizando un lenguaje amenazante con adjetivos, verbo ser, deberías… Con tu lenguaje pues es posible convocar ya sea al modo verde o al modo rojo. Es decir: si no eres capaz de observar con atención tu lenguaje, puedes quedar atrapada en una paradoja: con tu buena intención pretendes abrir el dialogo con alguien, pero con tu uso desaseado de palabras, implícitamente amenazantes y enjuiciadoras te encuentres, sin quererlo, convocando a la parte equivocada del cerebro: la amígdala, esa que imagina peligro y dificulta el escucharte para enfocarse en defenderse, protegerse, contraatacar…

Y ¿cómo se cocina un lenguaje no-amenazante? A través del lenguaje fenomenológico. La Fenomenología, es un término que originalmente se refiere al método de conocimiento de la Filosofía Existencial propuesto por Husserl que reconoce en la descripción de los fenómenos –no la explicación ni la interpretación, la construcción del conocimiento. Describir es pues casi sinónimo de Fenomenología huserliana. El lenguaje fenomenológico facilita la apertura y la comprensión en el otro.
En contraste con otros lenguajes como el normativo, el explicativo, el interpretativo-hermenéutico, el causativo… el lenguaje descriptivo utilizado en el transcurso de una interacción prescinde de adjetivos, verbo ser, de: deberías, siempre, nunca… Sólo describe la experiencia tal como la persona la vivió con la mayor precisión posible sin juicios ni suposiciones de causalidad… Un lenguaje impecablemente descriptivo promueve apertura y seguridad psicológica. Por ejemplo, se puede intervenir ante un conflicto con un lenguaje sucio: Me hiciste sentir miserable a causa de tu cancelación de última hora a salir a cenar, se ve que soy la última de tus prioridades; eres un irresponsable: siempre me cancelas… Deberías ser más sensible a los demás.
No se trata simplemente de seguir una prescripción acerca del cómo articular una oración; qué palabras usar y cuáles no. La práctica puede ser suficiente para construir un nuevo hábito que eventualmente transforme la conciencia. Sin embargo, paralelamente surge un reto esencial: aprender a observar el lugar interior desde el cual se comparte la experiencia de la foto.
Ello requiere mantener activo el observador interior, esa parte que puede ver a distancia los juegos de la mente, por ejemplo, cuando estás a punto de llamar la atención, de hacerte la víctima, de competir con el otro para sentirte superior… Describir una foto experiencial requiere activar esa parte interior capaz de observar desde afuera el contexto y a la vez reconocer los pensamientos del ego, pero sin quedar atrapado. Sí: tomar distancia del ego permite registrar los pensamientos sin convertirse en ellos… Desde ese lugar “del observador”, los pensamientos son reconocidos como tales –como interpretaciones mentales y subjetivas de un evento exterior–, no como la declaración de una verdad objetiva. Parece lo mismo, pero no lo es.
Hay una gran diferencia entre la respuesta (a) y la (b): a) si me quisieras, llegarías más temprano, eres un… b) cuando tú me cancelas a las 7:45 nuestro plan de vernos a las ocho. En ese momento pienso –me imagino– que no soy importante para ti. Me he sentido muy decepcionado, triste y confundido cuando me has cancelado cuatro de las últimas cinco citas que hemos acordado… La opción “a” es discutible, obstruye el diálogo y promueve el debate; la opción “b” no es discutible y facilita el diálogo…
Por todo esto ten presente, cuando estés a punto de explotar, cuando veas los focos rojos del reclamo, de la bronca, inminente; recuerda que se trata de una oportunidad oculta. Respira profundo, pide pausa: no para evadir la bronca sino para enfrentarla. Expresar lo que sientes es importante ¡pero no en el lenguaje del reclamo! Sino de otro modo: en condiciones protegidas de diálogo.
[1] –ese sistema biológico que ha sido estudiado desde hace más de cien años especialmente entre los mamíferos y prepara al organismo a pelear, huir o congelarse ante estímulos percibidos como amenazantes. Los estímulos de los cinco sentidos que procesa el cerebro pasan por una estación de relevo conocida como el tálamo que los retransmite a la corteza cerebral. Sin embargo, cuando dichos estímulos son percibidos como amenazantes se activa una ruta alternativa, un circuito automático regido por el sistema nervioso autónomo. Entonces, en lugar de pasar a la corteza, la información llega una fracción de segundos antes a la amígdala desde donde “se prenden las alarmas” y se orquesta de manera inmediata la respuesta conocida como de pelear, huir o congelarse –a menos que seas capaz de hacer 10 respiraciones lentas y conscientes que te mantengan en el modo verde y logres, en ese estado, retar a tu biología y al observarte a ti misma tomar conciencia desde que lugar estás operando. [1]
[2] El término top down se refiere a una acción o intervención voluntaria o intencional cuya función es regular una respuesta automática.
*Dra. Rosario Chávez y Dr. Sergio Michel. Autores con más de 20 libros. Investigadores y asesores de desarrollo humano. Miembros fundadores de ADEHUM e INIDH. Actualmente trabajan como terapeutas, profesores invitados de posgrado en diferentes universidades.