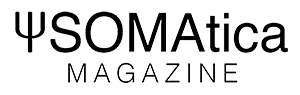*Mtra. Andrea Negrete Cantero
En mi familia siempre se sintió la calma por la aparente ausencia de problemas, el silencio tranquilizador liderado por la evasión del conflicto y las buenas formas que mantenían afuera los exabruptos que las emociones intensas pueden provocar. Esto, para muchas personas, puede ser el concepto de una vida o una familia feliz. Quizá de inicio y sin profundizar en ello sí lo es, hasta que llegan las necesidades reales y lo que verdaderamente pasa con todos los seres humanos: enojo, tristeza, falta de presencia, de contacto físico, reclamos conscientes o inconscientes, solicitud de cariño, escucha activa sin juicio ni control, ganas de placer, de alegría, de comunicación significativa, porque la vida para que pueda ser una experiencia rica y nutritiva tiene que darle permiso a lo que es y me pasa, y solo cuando el vínculo con el otro es lo suficientemente fuerte y seguro puedo experimentar mi verdadero Ser. De otra manera, me expongo a vivir la vida desde lo que muchas veces pasa: la represión, la máscara, la coraza, lo que indiscutiblemente produce infelicidad.
Marco conceptual del apego
El término de apego, citado por Repetur y Quezada (2005), fue introducido por Bowlby (1958, 1969, en Bowlby, 1988), y posteriormente estudiado por Ainsworth (1963, 1964, 1967, en Ainsworth, 1979). Actualmente es utilizado por los teóricos del desarrollo y del vínculo (Main, 1999). Este es un concepto que sugiere la disposición que tiene un ser humano para buscar el contacto con otro, dicha disposición cambia con el tiempo y, de inicio, no se ve afectada por circunstancias del momento.
En particular, los bebés despliegan conductas de apego tales como llorar, succionar, aplaudir, sonreír, seguir y aferrarse, aunque no estén claramente discriminando para dirigir esas conductas hacia una persona específica (Ainsworth, 1970; Bowlby, 1976, 1983, 1988). (Repetur y Quezada, 2005)
La conducta de apego es definida por Bowlby (1983) como “cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente obvio cada vez que la persona está asustada, fatigada o enferma, y se siente aliviada en el consuelo y los cuidados. En otros momentos, la conducta es menos manifiesta” (Bowlby, 1983, p. 40). Bowlby (1976, 1983, 1986, 1988) propuso que los patrones de interacción con los padres son la matriz desde la cual los infantes humanos construyen “modelos de trabajo internos” del sí mismo y de los otros en las relaciones vinculares. (Repetur y Quezada, 2005)
El término de apego es claro y sirve para comprender el desarrollo temprano del infante, sin embargo, remite más hacia la necesidad, la dependencia o la fijación emocional, lo cual está bien hasta cierta edad pero resulta limitante hacia el futuro pues, en adelante, el ser humano requiere relaciones más complejas con el otro, de otra manera, nos quedamos fijados en la imposibilidad de crecer y estamos condicionados a la eterna espera de que el otro me dé, tal como cuando somos bebés.
Es por ello por lo que, en la edad adulta, una relación requiere de la elección y la libertad de poder quedarme o no en tu presencia, solicita y privilegia el contacto auténtico, la responsabilidad afectiva, la corregulación, la disponibilidad, entre otras cosas, y esto es lo que permite que los lazos no sean solo un patrón fijo que genera rencor sino una experiencia dinámica que vamos probando y cimentando desde el presente. En este sentido, desde el enfoque de la psicoterapia humanista corporal, es más apropiado hablar de vinculación, refiriéndonos a la capacidad de entrar en esa profundidad conmigo y con el otro, que se construye con el cuerpo, con la emoción, con el alma, con la voluntad, con el trabajo personal consciente. Desde esta perspectiva, el vínculo es -o tendría que ser- un proceso relacional vivo que se sostiene en el aquí y el ahora, y que transforma a los individuos al ser verdaderamente vistos, escuchados, respetados, sostenidos y amados.
El vínculo: un encuentro y desencuentro que inicia con el cuerpo
Para mí, el trabajo humanista psicocorporal ha sido un regalo de reconexión que jamás imaginé posible. Ni siquiera era consciente de lo desconectada que estaba de mí misma, no solo de manera emocional sino también corporal.
Fue, claro, un mecanismo de defensa desarrollado como respuesta a un entorno determinado, pero al plantar un alto a la eterna ausencia de contacto promoviéndolo nuevamente a través del trabajo de desbloqueo corporal, ponerle nombre a todo aquello que no se nombraba en casa, ni sabía cómo nombrar o sentir ya de adulta, me trajo nuevas posibilidades de crecimiento, de autoconocimiento, de vinculación. Fue posible, por primera vez en mucho tiempo, observar la contradicción de dos fuerzas opuestas coexistiendo: el anhelo de un vínculo significativo y la inhibición al momento de profundizar y sentir.
Dicen Boscato y Pakini (2006) que “esta desconexión, esta disociación, es uno de los factores que originan las conductas no saludables que impiden el desarrollo integral del individuo”. Y agregaría que dicha desconexión, aunque tiene como función principal evitar el dolor, también impide ver lo que sí hay, lo que limita la experiencia no solo en el ambiente original de trauma sino en todas las otras esferas de la vida.

Refiere Poole (2019) que “cuando sufrimos un trauma o acumulamos muchas heridas relacionales, podemos sentirnos totalmente desconectados como si fuéramos un yo aislado y solo, como si estuviéramos en una pequeña burbuja flotando en un mar de angustia, separados de todos y todo”. Y es en esta soledad y con estas heridas que nos vinculamos con el otro, repitiendo una y otra vez los vínculos superficiales o vacíos sin darnos cuenta de que la manera en la aprendimos a vincularnos es el verdadero problema.
A este respecto, Wilhelm Reich (2005) describió que en el afán de lidiar con la neurosis el ser humano va desarrollando una “coraza caracterológica que constituye la sumatoria de todas las fuerzas defensivas represivas, y puede ser disuelta mediante un análisis de las modalidades de la conducta (…) es una sumatoria de impulsos dirigidos hacia el mundo exterior (…) y al mismo tiempo, en función defensiva, contra el yo”. Entonces, la dificultad de vinculación no solo está afuera y es el otro, sino que también soy yo y está dentro cuidándonos del dolor que sentimos en nuestra historia.
Además de la coraza, Reich (2005) también describe cómo el ser humano también desarrolla siete anillos o cortes perpendiculares al torso que le impiden una libre expresión: “Los segmentos de la coraza comprenden pues todos aquellos grupos de órganos y músculos en recíproco contacto funcional, que pueden inducirse mutuamente a participar en el movimiento expresivo”.
Estos segmentos o cortes psicocorporales, que cada carácter ordena de diferente modo funcional, cortando la libre expresión y flujo de la energía, se describen de la siguiente manera (Reich, 2005, p. 302-316):
- Ocular: que lidera las expresiones emocionales de llanto. La inhibición de estos músculos se expresa en una mirada vacía o triste; un mentón rígido puede expresar “rabia suprimida”; un “nudo en el pecho” que se disolverá en llanto o gritos.
- Oral: que comprende la musculatura del mentón, de la garganta y de la zona occipital, incluyendo el músculo anular de la boca y el sistema óseo cervical, abarcando la lengua. La disolución de la coraza del mentón da como resultado el movimiento de los labios y las correspondientes emociones de llanto, de morder con rabia, de gritar, chupar y hacer muecas de todas clases, y su libre fluidez depende también de la libre movilidad del segmento ocular.
- Cuello: que se encuentra principalmente en la musculatura profunda del cuello y los músculos del esternocleidomastoideo. Basta con imitar la actitud de contener la ira o el llanto para comprender la función emocional del acorazamiento del cuello, en el cual se tragan las emociones.
- Tórax: el cual se expresa en una actitud crónica de inspiración, respiración superficial e inmovilidad de la caja. La actitud de inspiración es el medio más importante para suprimir cualquier tipo de emoción. Los músculos que toman parte en el acorazamiento del pecho son los intercostales, los pectorales grandes, los músculos de los hombros (deltoides), y los que se hallan sobre y entre los omóplatos. La expresión de la coraza torácica es esencialmente de «autocontrol» y «contención». En ausencia de una coraza, el movimiento expresivo del cuarto segmento es el de un «sentimiento que fluye en libertad». En presencia de una coraza, la expresión es de «inmovilidad» o de «impasibilidad». Las emociones que surgen de este segmento son las de “rabia arrolladora” y “llanto que destroza el corazón”, de “sollozos” y “anhelo intolerable”. Los brazos y manos son extensiones de este segmento y se asocian a la expresión de anhelos o deseos; en el acorazamiento surge la inhibición y en casos severos, las manos parecen frías y pegajosas.
- Diafragma: esta zona abarca el diafragma y los órganos ubicados bajo él. El bloqueo consiste en que no existe pulsación diafragmática. Es un anillo de contracción ubicado sobre el epigastrio, tomando el extremo inferior del esternón y siguiendo a lo largo de las costillas inferiores hasta llegar a las inserciones posteriores del diafragma, esto es, a la décima, undécima y duodécima vértebras torácicas y abarca esencialmente el diafragma, estómago, plexo solar, páncreas, hígado y dos haces musculares siempre evidentes a lo largo de las vértebras torácicas inferiores.
- Abdomen: El espasmo de los músculos abdominales grandes (Rectus abdominis) va acompañado de una contracción espástica de los músculos laterales (Transnersus abdominis) que van desde las costillas inferiores hasta el margen superior de la pelvis. Se les puede palpar con facilidad como cuerdas duras, dolorosas. En la espalda, este segmento está representado por las secciones inferiores de los músculos que corren a lo largo de la columna (Latissimus dorsi), sacroespinal, etc.
- Pelvis: comprende todos los músculos pélvicos, la cual se retrae y proyecta hacia afuera, en la espalda. El músculo abdominal situado por encima de la sínfisis es muy sensible, como lo son los aductores del muslo, tanto el superficial como el profundo. El esfínter anal se contrae y el ano se retrae hacia arriba. Los músculos de los glúteos duelen. La pelvis está «muerta» y carece de expresión. Esta falta de expresión es la expresión emocional de la asexualidad. En el «sentido emocional”, no hay percepción de sensaciones o excitaciones.
La intervención de la psicoterapia humanista corporal
En una de las sesiones de desbloqueo de segmentos que trabajé con Susana, mi psicoterapeuta, logré traer a la conciencia parte de mi mundo interno preverbal. Un recuerdo corporal y sensorial que no tenía palabras, pero sí una carga corporal y emocional poderosa. En ese instante, comprendí que mi cuerpo había guardado, con fidelidad silenciosa, todo aquello que mi mente no pudo extraer para integrar una mirada más completa de lo que también pasaba en mi historia, y que tampoco pude nombrar al ser tan pequeña y con tanto qué aprender. Al contactar con esa memoria, no solo me sentí vulnerable, también me sentí acompañada: por mí misma pero también por lo que sí me dieron mis padres en casa.
Esta es la profundidad del trabajo humanista psicocorporal. Se trata, no solo de recordar lo que faltó, de hablar o de sanar las heridas pasadas, sino de traer al momento actual la parte que también estuvo presente y que nos permitirá abrir nuevas posibilidades para el ahora. Se trata de reconocer que el vínculo —ese anhelo tan humano de conexión— empieza en el cuerpo, en el gesto más sutil de presencia, en la respiración compartida, en la mirada amorosa que nos observa y nos respalda, en el cálido sostén de un abrazo.
Vincularnos no es un destino final, sino una práctica constante de volver al cuerpo, volver a sentir, volver a habitarnos, para finalmente recnocerme y recuperar la solidez y la profundidad conmigo misma y con el otro.
*Mtra. Andrea Negrete. Es licenciada en psicología, Mtra. en Psicoterapia Humanista Corporal, por el Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal, INTEGRA. Cuenta con estudios en Tanatología por la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Además es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas.
BIBLIOGRAFÍA
AINSWORTH, M.D., Bell, S. (1970): “Attachment, Exploration, and Separation: Illustrated by the Behavior of One-Year-Olds in a Strange Situation”. Child Development, 41(1): 49-67.
AINSWORTH, M.D. (1979): “Infant-Mother Attachment”. American Psychologist, 34(10): 932-937. BOSCATO, D. Y PAKINI, L. (2006) Conciencia corporal.
BOWLBY, J. (1976): Attachment and Loss, volumen II. La Separación Afectiva. Buenos Aires: Editorial Paidós S.A.I.C.F.
BOWLBY, J. (1977): “The making and breaking of affectional bonds: I.A etiology and psychopathology in the light of attachment theory”. British Journal of Psychiatry, 130: 201-210.
BOWLBY, J (1983): Attachment and Loss, volumen III, La Pérdida Afectiva. Primera edición. Buenos Aires: Editorial Paidós S.A.I.C.F.
BOWLBY, J (1986): Vínculos Afectivos: Formación, Desarrollo y Pérdida. Madrid: Ediciones Morata.
BOWLBY, J (1988): Una Base Segura: Aplicaciones Clínicas de una Teoría del Apego. Barcelona: Paidós Ediciones.
MAIN, M. (1999): “Mary D. Salter Ainsworth: Tribute and Portrait”. Psychoanalytic Inquiry, 19(4): 682-730.
POOLE, D. (2019) El poder del apego. Sirio.
REICH, W. (2005) El análisis del carácter. Paidós.
REPETUR, K. Y QUEZADA, A. (2005) Vínculo y desarrollo psicológico: la importancia de las relaciones tempranas. Revista Digital Universitaria 10 de noviembre 2005. Volumen 6 Número 11. ISSN: 1067-6079