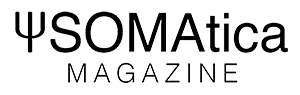*Mtra. Zofia Ziolkowska
La cultura es la ampliación de la mente y del espíritu. Jawaharlal Nehru
Hoy en día, en el mundo contemporáneo, el fenómeno de la globalización ha transformado notablemente la dinámica social, económica y cultural de las sociedades. La globalización se manifiesta en la interconexión cada vez mayor de las personas, las instituciones y las economías a nivel mundial, impulsada por los avances en tecnología, la comunicación y el transporte. Este fenómeno ha generado un aumento en la movilidad humana, lo que resultó en un crecimiento significativo en la migración internacional, la diversidad étnica y cultural, y la interacción entre diferentes grupos sociales.
Sin embargo, esta diversidad también presenta desafíos importantes, como tensiones interculturales, discriminación, marginalización y conflictos sociales, lo que demanda que los individuos y las sociedades enteras se adapten a entornos cada vez más heterogéneos.
En este contexto, la competencia cultural emerge como una habilidad fundamental para navegar de manera efectiva por la diversidad cultural misma que, hay que recordar, atraviesa todos los aspectos de la vida humana: desde las formas de comunicación, los sistemas de creencias y valores, hasta las maneras de vivir el cuerpo, el trauma, el dolor o la salud. A la vez una perspectiva culturalmente competente reconoce que la cultura abarca no solo factores étnicos o nacionales, sino también dimensiones como el género, la clase social, la orientación sexual, la religión, la discapacidad, entre otras.
En el ámbito de la psicoterapia humanista, la competencia cultural alcanza una relevancia todavía mayor, ya que implica no solo comprender las diferentes culturas, sino también aplicar principios que aseguran un tratamiento respetuoso y efectivo para todos los pacientes, independientemente de su origen cultural.
¿Y por qué hablar de este tema en el contexto de ética? La relación entre competencia cultural y ética en psicoterapia humanista, o francamente en cualquier sector de la atención a la persona y su salud, es esencial. En términos simples, la ética en la psicoterapia implica ofrecer un tratamiento que sea respetuoso y efectivo para todos los pacientes, sin importar su origen cultural (American Psychologist Association, 2017; INTEGRA, s.f.). Esto significa que los psicoterapeutas deben comprender y respetar las diferencias culturales de sus pacientes, adaptando su enfoque terapéutico según sea necesario para garantizar que el tratamiento sea adecuado y beneficioso para cada individuo.
El propósito de este texto es explorar la intersección entre la competencia cultural, como un aspecto de la ética y la psicoterapia humanista. A través de esta exploración, se busca proporcionar una comprensión más completa de cómo la competencia cultural enriquece la psicoterapia humanista y promueve el bienestar emocional y el crecimiento personal de los pacientes en un mundo cada vez más diverso.
¿Qué es la competencia cultural?
Antes de adentrarnos en la competencia cultural, es esencial definir el concepto de cultura. Triandis (2002) habla de la cultura subjetiva y la objetiva. El autor describe la cultura subjetiva como las ideas, creencias y comportamientos que un grupo comparte entre sí, mientras que la cultura objetiva se refiere a cosas tangibles que el grupo comparte, como objetos materiales y físicos o prácticas visibles. Dado que en la psicoterapia se trabaja principalmente con el mundo de las ideas, creencias y comportamientos, pues en el contexto de competencias culturales vamos a hablar principalmente de la cultura subjetiva. Aquí podemos suponer, que, si no consideremos a la cultura en la relación terapéutica, eso resultará en problemas de comunicación e influirá significativamente la efectividad de la terapia (Grzesiuk et al., 2012)
Entonces, ¿cómo entender la competencia cultural? La definición que proviene del documento “National Standards on Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS) in Health Care” donde se señala que la competencia cultural y lingüística se refiere a la habilidad de actuar de manera efectiva en situaciones que involucran diferentes culturas y lenguajes. Implica adoptar comportamientos, actitudes y políticas que permitan trabajar de manera exitosa en entornos interculturales. El concepto de cultura se refiere a los diferentes modos de vida de grupos humanos, incluyendo su idioma, pensamientos, costumbres, creencias y valores. Mientras que el término competencia implica tener la capacidad de funcionar adecuadamente dentro de contextos culturales diversos, comprendiendo y respondiendo a las necesidades y expectativas de las personas y comunidades con las que se interactúa. (Office of Minority Health, 2000).
Acercándonos más al ámbito de la psicología y psicoterapia, podemos basarnos en la definición del Diccionario de Psicología de la APA (APA Dictionary of Psychology, s.f.), donde la competencia cultural se define de la siguiente manera:
La capacidad para colaborar eficazmente con personas de diferentes culturas en entornos personales y profesionales. Esto suele implicar un reconocimiento de la diversidad tanto entre culturas como dentro de ellas, una capacidad de autoevaluación cultural y una voluntad de adaptar comportamientos y prácticas personales.
Además, según Salinas-Oñate et al., (2020) “Los modelos actuales de competencia cultural han señalado la importancia del mundo sociocultural del paciente (…)”. En este sentido, podríamos ampliar este entendimiento y hablar sobre la importancia de entender la cosmovisión del paciente, entendida como la visión de un individuo del mundo, de sí mismo y de la realidad. Esta visión está basada justo en las creencias, la educación y todos los determinantes históricos, familiares, culturales, etcétera.
Apoyándome en el texto de Sue et al., (2009) es relevante subrayar que una manera importante de juntar diferentes definiciones de la competencia cultural es destacar que varias ponen el énfasis en tres puntos en común:
- Conciencia y creencias culturales: el proveedor es sensible a sus valores y prejuicios personales y a cómo estos pueden influir en las percepciones del cliente, el problema del cliente y la relación de consejería.
- Conocimiento cultural: el consejero tiene conocimiento de la cultura, la cosmovisión y las expectativas del cliente para la relación de asesoramiento.
- Habilidades culturales: el consejero tiene la capacidad de intervenir de una manera culturalmente sensible y relevante.
(Sue et al., 2009)
Podemos sintetizar que la competencia cultural implica la habilidad de relacionarse eficazmente con personas de diferentes culturas, reconociendo y respetando su diversidad. Esto significa comprender la cosmovisión del paciente y tener conciencia, conocimiento y habilidades para interactuar de manera sensible con su cultura. En resumen, implica ser consciente de nuestras propias creencias, comprender las del paciente y ser capaces de adaptarnos para una comunicación y atención efectivas.
Competencia cultural como parte esencial de la ética
Basándonos en las definiciones citadas, se puede deducir que la competencia cultural en psicoterapia, gracias a su capacidad de comprender, apreciar y trabajar efectivamente con la diversidad cultural, contribuye directamente a la ética de proporcionar un tratamiento inclusivo y de calidad a todos los pacientes.
Incluso, algunos de los investigadores han argumentado que “la competencia cultural es una obligación ética y que las habilidades transculturales deben colocarse en un nivel de paridad con otras habilidades terapéuticas especializadas”. (Sue et al., 2009)
Al integrar la competencia cultural en su práctica, los psicoterapeutas pueden evitar el sesgo cultural y proporcionar un tratamiento más inclusivo y sensible a las necesidades únicas de cada paciente. Esto no solo promueve el respeto y la dignidad del paciente, tan subrayados en el documento “Ethical principles of psychologists and code of conduct.” (APA, s.f), y en la “Guía Ética del Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal Integra” (INTEGRA, s.f.), sino también aumenta la efectividad del tratamiento al tener en cuenta los contextos culturales que influyen en la salud mental y emocional del individuo.
Al final, la competencia cultural es esencial para garantizar que la práctica terapéutica sea ética y efectiva, ya que permite al psicoterapeuta proporcionar un tratamiento respetuoso y beneficioso que se adapte a la diversidad cultural de los pacientes. Integrar la competencia cultural en la ética del psicoterapeuta es fundamental para promover la igualdad de acceso y la calidad del cuidado en un mundo cada vez más diverso y globalizado.

La competencia cultural en la psicoterapia humanista
Para fines de este trabajo es imprescindible elucidar el concepto de «humanista». Abraham Maslow (1943), uno de los padres del humanismo, en su teoría de la pirámide de necesidades, resalta la importancia de satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano, como la seguridad, el afecto y el reconocimiento, para avanzar hacia la plenitud y la realización personal. Más allá otro representante de humanismo Carl Rogers (2020) dice que, en el marco de la psicología humanista, se enfatiza la importancia de la autoexploración, la aceptación y el entendimiento empático hacia uno mismo y hacia los demás. Un enfoque humanista busca facilitar el desarrollo de la autoconciencia y la autoaceptación, promoviendo un sentido de autonomía y responsabilidad en el individuo.
La práctica de la psicoterapia humanista se fundamenta en principios éticos fundamentales que guían la relación terapéutica y el proceso de tratamiento. Estos principios éticos no solo son universales, sino que también se adaptan y aplican de manera única en contextos culturalmente diversos.
En el contexto de este trabajo y la importancia de la competencia cultural en la psicoterapia humanista, se debe hacer hincapié la habilidad de conexión empática, la congruencia, la aceptación, la autoconsciencia y el desarrollo humano.
Rogers, en su libro “El proceso de convertirse en persona” (2020) dice: “He descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra persona.” y lo explica como un intento de comprender al otro sin juicio, en el marco de su referencia y su realidad, pues podríamos entenderlo como la propia cosmovisión del paciente.
Como se mencionó anteriormente, uno de los principios éticos centrales en la psicoterapia humanista es la aceptación positiva incondicional del paciente, que implica respetar y valorar la singularidad y la autonomía de cada individuo, independientemente de su origen cultural. En contextos culturalmente diversos, esto se entiende como la habilidad de reconocer y validar las diferencias culturales de la persona sin juzgarlas ni tratar de cambiarlas. Rogers denomina la aceptación, diciendo que “Me ha gratificado en gran medida el hecho de poder aceptar a otra persona”. Ampliando este tema en el contexto de la relación terapéutica, Rogers (2020) afirma: “(…) pienso que cuando puedo aceptar a un individuo, lo cual significa aceptar los sentimientos, actitudes y creencias que manifiesta como una parte real y vital de sí mismo, lo estoy ayudando a convertirse en una persona, y a mi juicio esto es muy valioso”.
Más allá Rogers (2020) dice que, la autoconciencia implica tener una comprensión clara y precisa de uno mismo, incluyendo los propios sentimientos, pensamientos, deseos y experiencias. Este proceso de reflexión permite a las personas comprender sus motivaciones internas, valores y necesidades, lo que a su vez les ayuda a tomar decisiones más congruentes con su verdadero ser. Rogers consideraba que la autoconciencia era esencial para el desarrollo y crecimiento personal.
Además, la autenticidad y la congruencia son principios éticos claves en la psicoterapia humanista (Rogers, 2020). En entornos culturalmente diversos, esto significa ser genuino y transparente en la relación terapéutica, lo que requiere una comprensión profunda de la propia identidad cultural y una sensibilidad hacia las diferencias culturales del paciente.
Dicho esto, los psicoterapeutas humanistas deberían ser conscientes de que sus propias experiencias culturales, creencias y valores pueden influir en su práctica y deberían estar abiertos a explorar y cuestionar sus propias opiniones y prejuicios.
Comparando estos fundamentos con lo antes mencionado, es decir las habilidades reconocidas como esenciales en la competencia cultural (Sue et al., 2009): la conciencia y creencias culturales, el conocimiento cultural, y las habilidades culturales, uno no puede dejar de ver la semejanza con los fundamentos de la psicoterapia humanista. Las habilidades de competencia cultural se basan en las habilidades básicas de la psicoterapia humanista: la conciencia, la empatía, la aceptación positiva incondicional y el desarrollo humano.
Aquí hay que aclarar que dentro de la competencia cultural no se trata de ser un experto en cada cultura, sino más bien de tener conciencia de la propia perspectiva cultural y estar abierto a comprender y respetar las diversas perspectivas de los demás. Dicho esto, el desarrollo y crecimiento del psicoterapeuta, para que siga expandiendo su entendimiento de otras culturas y sus expresiones en múltiples formas, es de suma importancia. La propia APA enfatiza la importancia continua de la formación y desarrollo de la competencia cultural en los profesionales de la psicoterapia, publicando en 2017 el “Multicultural Guidelines: An Ecological Approach to Context, Identity, and Intersectionality.” (trad. Directrices multiculturales: un enfoque ecológico del contexto, la identidad y la interseccionalidad).
En este contexto, la competencia cultural se integra en el enfoque humanista al reconocer y valorar la diversidad cultural de los pacientes, y al adaptar el proceso terapéutico para abordar sus experiencias culturales, valores y creencias. El enfoque humanista en la psicoterapia, centrado en la comprensión del individuo en su totalidad y promueve la autenticidad, la empatía y el crecimiento personal, enfatiza la importancia de la relación terapéutica y el respeto por la singularidad de cada paciente.
Se puede concluir que los terapeutas humanistas reconocen que la identidad cultural influye en la percepción, la cosmovisión, las relaciones interpersonales y el bienestar psicológico de cada persona. Por ello, trabajan para crear un ambiente terapéutico empático, inclusivo y seguro, donde se acepte al individuo tal como es y se promueva su desarrollo y crecimiento personal.
En resumen, la intersección entre la competencia cultural y la psicoterapia humanista constituye un paradigma profundamente enriquecedor para afrontar los desafíos contemporáneos en el campo de la salud mental. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, donde las interacciones transculturales son frecuentes, la capacidad de los terapeutas para comprender, respetar y adaptarse a las múltiples dimensiones culturales de sus pacientes se vuelve no sólo valiosa, sino esencial.
La competencia cultural no solo amplía la visión de la psicoterapia, gracias al incluir una variedad de perspectivas y experiencias, sino que también fortalece la relación terapéutica al fomentar la empatía, la aceptación, el crecimiento, la congruencia y la autenticidad.
Al integrar la competencia cultural dentro del enfoque humanista de la psicoterapia, no solo se promueve el bienestar emocional y el crecimiento personal de los individuos, sino que también se contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y compasiva. Esta integración enriquece el proceso terapéutico al favorecer una comprensión más profunda de cómo la cultura influye en la identidad y la experiencia de cada persona, lo que a su vez facilita la creación de un espacio terapéutico más seguro, empático y receptivo.
En este sentido, la competencia cultural no solo representa una herramienta terapéutica valiosa, sino que también se convierte en un imperativo ético y social. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad cultural y a reconocer la importancia de celebrar y valorar la diversidad en todas sus formas.
Gracias a esta actitud, no solo mejoramos la calidad de la atención psicoterapéutica, sino que también contribuimos activamente a la construcción de un mundo más equitativo y comprensivo para las generaciones futuras. En última instancia, la intersección entre la competencia cultural y la psicoterapia humanista nos invita a adoptar un enfoque holístico y en constante evolución hacia la salud mental y el bienestar de todas las personas en nuestra sociedad globalizada.
*Mtra. Zofia Ziolkowska. Maestra en Psicoterapia Humanista Corporal por el Instituto INTEGRA (México) y certificada en Integrative Somatic Trauma Therapy por The Embody Lab (EE.UU.). Además, es Maestra en Estudios Culturales por la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (Polonia). Exdiplomática. Actualmente se dedica a la práctica profesional de la psicoterapia.
Referencias:
American Psychological Association (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. https://doi.org/10.1037/0003-066x.57.12.1060
American Psychological Association (2017). Multicultural Guidelines: An Ecological Approach to Context, Identity, and Intersectionality. Retrieved from: http://www.apa.org/about/policy/multicultural-guidelines.pdf
Cultural competence (s.f.). APA Dictionary of Psychology. Recuperado de: https://dictionary.apa.org/cultural-competence
Grzesiuk et al., (2012). Psychoterapia pograniczna. Varsovia, Polonia. Editorial: ENETEIA
INTEGRA (s.f.). Guía Ética del Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal Integra. INTEGRA | Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal. https://instituto-integra.com/guia-etica-del-instituto-humanista-de-psicoterapia-corporal-integra/
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396
Office of Minority Health (2000). Assuring cultural competence in health care: Recommendations for national standards and an outcomes-focused research agenda.
Recuperado de: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2000-12-22/pdf/00-32685.pdf
Rogers, C. (2020), El proceso de convertirse en persona. México: Editorial Culturales Paidós
Salinas-Oñate et al., (2022). Competencia cultural en psicoterapia: un imperativo ético. Diversitas, 18(2). https://doi.org/10.15332/22563067.8206
Sue, S., et al. (2009). The case for cultural competency in psychotherapeutic interventions. Annual Review of Psychology, 60(1), 525–548. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163651
Triandis, H. C. (2002). Subjective Culture. Online Readings in Psychology and Culture, 2(2), 544–550. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1021