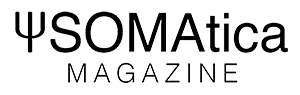*Mtra. Carolina Sánchez
La psicología se ha convertido en un producto más de venta en el mundo digital y por eso el psicólogo debe ir más allá del egocentrismo de tener muchos seguidores, no caer en banalizar información o simplificar para que sea consumible. ¿Cómo poder surfear la ola digital y no ahogarnos en el proceso?
Vivimos en una época donde las conexiones entre personas, aparte de ser de cara a cara, se realizan por medio del internet, especialmente en las redes sociales. Sería un gran error negarnos a esta realidad, tratar de luchar en contra de ella o minimizar el impacto que tiene a nivel social en todo el mundo. Nos encontramos sumergidos en ellas, tanto para el contacto con seres lejanos como con los cercanos y ahora también se añaden otras herramientas como la compra de productos, publicidad pagada por marcas y contenido informativo de prácticamente cualquier área que nos podamos imaginar.
Si bien, las redes han ayudado mucho a interconectarse y la tecnología nos ha permitido ampliar nuestro alcance, también es real que ha perjudicado en otros aspectos. La información compartida en redes sociales suele ser breve, está lo suficientemente maquillada para convertirse en el gancho que atraerá a más seguidores y por ende existe una tendencia a simplificar el contenido que se comparte. Al momento de simplificar el contenido se corre el riesgo de perder aspectos clave para el correcto entendimiento de la información y al mismo tiempo se manda el mensaje incorrecto o incompleto a los lectores, ocasionando que problemas que pueden llegar a ser importantes y complejos se simplifican en una frase motivadora.
¿Qué pasaría si un psicólogo, al entrar en este mundo de las redes sociales, comienza a simplificar la información que comparte? Estaríamos hablando de un problema directamente de ética profesional, incumpliendo nuestro deber de informar de manera correcta y completa. Al final los medios y la misma interacción en las redes han provocado que la información se comparta “mediante representaciones reduccionistas, planificadas y en ocasiones distorsionadas o simplemente erróneas de la realidad” (Golob et al., 2021, como se cita en De Frutos Torres et al., 2021). Encontrar el punto de equilibrio entre compartir información que pueda ayudar a las personas sin caer en trivializaciones o frases gancho solo para conseguir más aforo es el objetivo a cumplir por los psicólogos.
Las redes sociales llevan años dentro del mundo digital y se han ido adecuando a los avances que se van desarrollando. El aumento de personas que las utilizan ha hecho que aplicaciones como Facebook, Instagram, Tik Tok, etc, ahora puedan también ser un espacio para vender productos, compartir conocimientos, generar publicidad, crear contenido artístico, entre otras cosas. Lo que comenzó como una interacción basada en comunicación escrita ahora permite compartir música, fotografías, videos y otros recursos visuales para compartir información. La velocidad con la que se comparte dicha información también ha cambiado, ahora es en cuestión de segundos que uno puede conectarse con alguien del otro lado del mundo. Poco a poco el tiempo que se le dedica al uso de las redes ha ido en aumento; conforme pasan los años la sociedad se envuelve cada vez más en ellas y es también a partir de éstas que la información compartida puede llegar a más lugares que antes.
Es por esto, que es fundamental repasar la ética profesional del psicólogo al momento de utilizar las redes sociales como medio de publicidad, promoción y prevención. El código ético del psicólogo fue escrito cuando el uso de las redes sociales no era parte fundamental de la vida y no se consideraba el tener aproximaciones a través de estas plataformas. Hoy en día es una realidad, al vivir conectados es más fácil acceder a información 24/7, conocer personas nuevas, plataformas nuevas y que vayan de acuerdo a nuestros intereses. ¿Cuál es el reto de las redes sociales? Existe una tendencia a sobre compartir nuestro día a día y esto puede resultar en un problema grande para los psicoterapeutas, ya que parte fundamental dentro del vínculo con el paciente es que la vida privada del psicólogo sea secreta. Por otro lado, también encontramos que en el marco de las redes sociales, el campo para escribir y explicar conceptos es muy limitado, por lo que en la promoción y prevención de la salud puede resultar un problema al dejar contenido a medias o de manera superficial.
Vivimos en una sociedad inmersa en el consumismo. Donde el mundo digital ha ayudado a que de manera inmediata puedas satisfacer esas necesidades de consumo al alcance de un clic. La extrema comercialización de experiencias ha hecho que las personas cada vez sientan una mayor necesidad de obtener ese bienestar lo más rápido posible. Describe Adela Cortina en el libro Por una ética del Consumo (2002) que la ética del consumidor moderno es realmente una forma de hedonismo moderno.
Lipovetsky escribe en La felicidad paradójica sobre el nuevo hedonismo que podemos encontrar en la sociedad actual. Pone acento en que la sociedad en la que vivimos es una que gira en torno al placer y está vinculada directamente al auge en los estilos de vida que promueven la satisfacción personal y el goce individual. Describe a la sociedad actual como hiperconsumidora y la sitúa en una etapa que él clasifica como hipermodernidad (Lipovetsky, G., y Moya, A. 2007). Esta nueva sociedad se caracteriza por tres rasgos esenciales: el consumo, el individualismo y el progreso tecnológico (CF, Ruiz citado en Román, R., y Montero, M., 2013).
Lipovestky describe el nacimiento de una especie de turboconsumidor que está constantemente al acecho de experiencias emocionales y de mayor bienestar, de calidad de vida y salud, de inmediatez y de comunicación. Por un lado, este consumidor se encuentra informado y “libre” de buscar entre un abanico de opciones lo que le pueda producir un mayor bienestar al menor costo y esfuerzo. Pero lo que no se da cuenta es que se encuentra inmerso en el consumo de masas personalizado y que diversas marcas han logrado satisfacer las necesidades del consumidor al ofrecer de manera oportuna y particular productos que promoverán la felicidad y el goce de sentidos en el aquí y el ahora.
Este hedonismo con corte consumista prioriza ante todo el bienestar y los placeres del cuerpo, enfocando la atención en la cultura del ocio, el tiempo libre, las vacaciones y la juventud (Román, R., y Montero, M., 2013).
“El materialismo de la primera sociedad de consumo ha pasado de moda: actualmente asistimos a la expansión del mercado del alma y su transformación, del equilibrio y la autoestima, mientras proliferan las farmacopeas de la felicidad.” (Lipovetsky, G., y Moya, A. 2007).
Como se mencionó anteriormente, la sociedad en las redes sociales está presentando un auge en los temas relacionados con el bienestar mental, emocional y espiritual, pero al estar inmersos en el mundo digital se buscan de manera rápida y efectiva. La búsqueda se ha convertido en un consumo obsesivo que busca mejorar la calidad de vida de las personas, busca ofrecer la imagen de ser poseedor de una vida equilibrada, sana y tranquila; sin embargo, no es más que una fachada que encubre una verdadera carencia interna. La sociedad ya no tiene la paciencia de comenzar un proceso a largo plazo para sentirse bien, busca lo que en su momento presente los haga verse bien y por ende comprar la ilusión de felicidad.
Hay ahora una demanda de confort psíquico, de armonía interior y plenitud, que ha llevado a que técnicas de “Desarrollo Personal” tengan éxito (Lipovetsky, G., y Moya, A. 2007) y que doctrinas orientales y nuevas espiritualidades atraigan a más público interesado en “sentirse bien”. El problema no es en sí la búsqueda de bienestar, sino la inmediatez con la que se busca. Ya no hay tiempo para que la persona pueda entender a profundidad qué le causa ese dolor, cómo es el dolor y la magnitud que tiene. Se conforman con leer una buena frase que les motive a sentirse bien sin importar si la persona que lo comparte predica en su vida diaria este estilo de vida. Ya no hay tiempo para corroborar congruencias entre lo que se publica y lo que realmente puede ofrecer esa persona, la importancia de obtener la ayuda de un profesional queda en segundo plano para satisfacer la necesidad de felicidad inmediata que se tiene en el presente. Citando a Lipovetsky y Moya (2007): “la cuestión de la felicidad interior vuelve a estar «sobre el tapete», convirtiéndose en un segmento comercial, en un objeto de marketing que el hiperconsumidor quiere tener a mano, sin esfuerzo, enseguida y por todos los medios”.
No es de extrañar que ahora la sociedad busque compulsivamente consejos, definiciones y contenido relacionado con la psicoterapia. La psicología se ha vuelto un nuevo producto a vender y quien logra hacerlo cumpliendo con la inmediatez y la facilidad que busca el consumidor, es quien logra el éxito en el mundo digital y global. Y con esto no se debe hacer a un lado el hecho de que gracias a este boom social, la psicología ha comenzado a tomar fuerza e importancia entre las personas y los viejos conceptos que se tenían de ella han quedado atrás. Nos ha ayudado a dejar atrás los tabúes de la salud mental para dar espacio a una nueva concepción sobre nuestra propia mente.
La llegada de los influencers ha cambiado el campo de juego en redes sociales y el tipo de contenido y perfiles que la gente busca consumir en su día a día. Para Koining (2022) los influencers se definen como personalidades online que tienen grandes cantidades de seguidores en plataformas sociales tales como Youtube, Facebook, Instagram, etc y que influencian a esos seguidores. Tienen la capacidad de alcanzar a mucha gente al mismo tiempo, sin importar la localización geográfica. Se podrían comparar con celebridades o portavoces por su gran alcance en la gente. Existen muchos influencers que se dedican a crear contenido de “autoayuda” o “autoconocimiento” y generalmente son personas que no tienen estudios dentro del área de la salud mental. Desde artistas hasta gente que por el mismo trabajo en redes ahora ha encontrado maneras rápidas de conseguir más seguidores a través de frases “inspiracionales”. Es muy fácil copiar frases o crearlas con el objetivo de vender la imagen de ser una persona que sabe del tema, empero en muchas ocasiones en la realidad no hay congruencia con eso que se muestra al público.
El peligro es que personas que no están capacitadas para diagnosticar lo hagan, situación que ocurre en las redes sociales de manera constante; y también sucede que el mismo personal de salud tiende a simplificar tanto la información compartida que terminan banalizando el contenido. Las redes sociales son un espacio para que la gente pueda comunicarse y conectar con diferentes personas, pero ahora también se ha convertido en un espacio de consumo masivo. Una sociedad consumista es definida por Adela Cortina (2002) como “…aquella en que triunfa el consumo masivo porque conecta con determinados deseos y con determinadas creencias sociales” y son esas creencias y deseos sociales los que promueven que las personas deseen obtener soluciones rápidas, sentirse bien rápido y tener herramientas fáciles y rápidas para vivir bien.
Si como psicólogos entramos en esta dinámica de la simplificación en las redes sociales, podemos caer en banalizar información de salud que es realmente importante. Los psicólogos tenemos principios por los cuales nos regimos al momento de laborar, pero el mundo digital y de redes sociales fácilmente pueden hacernos perder la brújula de lo bueno, lo no tan bueno y lo malo. A toda costa debemos evitar que nuestra labor se banalice, se deforme y se simplifique ya que perderíamos credibilidad y legitimidad en un área de estudio que tiene toda una base científica que lo respalda. La diferencia entre un psicólogo, un influencer y un coach de vida yace en el proceso académico que nos avala a nosotros como expertos en materias de salud mental y no sería congruente que todo ese bagaje académico quede resumido en un par de imágenes con frases motivacionales. Si los psicólogos compartimos información debe ser aquella que ayude a promover y prevenir temas de salud de manera completa, directa y sin vender soluciones fáciles y rápidas a problemas que son más complejos.
Si lo vemos como la estrategia que nos ha permitido desenvolvernos de manera más abierta en la sociedad, nos encontramos con un espacio idóneo donde la psicoeducación es bienvenida y bien recibida por la sociedad. Hoy en día es mucho más fácil hablar sobre temas que conciernen al mundo emocional y a los procesos mentales que todo ser humano posee. Ahora hay espacio para que las ciencias de la salud puedan seguir descubriendo diferentes maneras de ayudar, de entender y de mejorar a la sociedad.
Caminamos al filo de la navaja, es nuestro trabajo poder mantenernos en un punto intermedio entre el hiperconsumismo y la ayuda mediática para normalizar procesos mentales y emocionales de la población. De nada nos serviría compartir el conocimiento de nuestra área si caemos en la satisfacción de necesidades inmediatas de bienestar, si compartimos contenido a medias o bien maquillado solo para conseguir más aforo. Al final los psicólogos tenemos la responsabilidad de compartir información que ayude y no perjudique más a la sociedad. No solo hablamos de códigos éticos, sino de valores personales como seres humanos y como integrantes de una sociedad; constantemente trabajar para un bien colectivo que al final se podrá ver reflejado en nuestra vida personal.
Extracto de: Sánchez, C. (2022). La psicología en el mundo de las redes sociales: Análisis del psicólogo trasladada al mundo digital. Tesis de final de grado en psicología, Universidad Internacional de la Rioja: UNIR.
*Mtra. Carolina Sánchez Oliveros: Licenciada en psicología, Mtra. en Psicoterapia Gestalt Integrativa y Maestrante en Psicoterapia Corporal Humanista.
Referencias
Cortina, A. (2002). Por una ética del consumo: La ciudadanía del consumidor en un mundo global [Libro electrónico]. Mowgli.
De Frutos Torres, B., Pastor Rodríguez, A., & Cruz-Díaz, R. (2021). Credibilidad e implicaciones éticas de las redes sociales para los jóvenes. Revista Latina de Comunicación Social, 79, 51–68. https://doi.org/10.4185/rlcs-2021-1512
Koinig, I. (2022). Picturing Mental Health on Instagram: Insights from a Quantitative Study Using Different Content Formats. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1608. https://doi.org/10.3390/ijerph19031608
Román Alcalá, R., y Montero Ariza, Maria del Mar. (2013) Repensar el hedonismo: De la felicidad en epicura a la sociedad hiperconsumista de Lipovetsky. Endoxa, (31), 191- 210. https://doi.org/10.5944/endoxa.31.2013.9371
Lipovetsky, G., y Moya, A. (2007). La felicidad paradojica/ The Paradoxical Happiness: Ensayo Sobre La Sociedad De Hiperconsumo (1.a ed.) [Libro electrónico]. Editorial Anagrama.