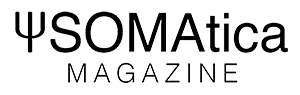La construcción de género de los hombres. Algunos elementos a considerar para el trabajo terapéutico
Psicot. René López Pérez
Recientemente abordé un camión para dirigirme a mi hogar y ocupé el único asiento libre. Cuando me percaté que quien ocupaba el asiento de al lado estaba alcoholizado, era muy tarde; el joven en cuestión gritaba reiteradamente: “mi chavo de la gorra, eres puto. Te escondes en tus dos mujeres”.
Según me explicó en algún momento, al momento de abordar el camión, el chavo de la gorra le había pedido que le dejara pasar con su familia, pero al subir lo empujó con el hombro; el chavo en cuestión se había quedado en los asientos primeros y mi compañero de fila estaba casi al final del autobús: me imaginé la escena y era claro que pudo haberle reclamado al pasar a su lado, pero al parecer prefirió colocarse detrás y agredirlo verbalmente.
El joven de la historia no estaba enfurecido (en ningún momento temí por mi integridad física o de cualquier otro pasajero); más bien me pareció que se sentía humillado y justificaba no haberse peleado con quien le ofendió para que no quedara en vergüenza frente a las mujeres que le acompañaban, además de que reconoció que podría intervenir algún policía y llevarlo detenido y hacerle pagar alguna multa -dinero que, dijo, prefería usar para llevar a su esposa a un hotel; de hecho, regresaba con su familia, tenía también dos niñas, después de pasar 15 días trabajando fuera de la ciudad. Este breve episodio revela distintos aspectos de la construcción de género de los hombres.
El género se entiende como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott 2013, p. 288). De acuerdo con esto, el género no sólo asigna roles diferenciados a las personas según su sexo, también ha servido para estructurar la manera como nos organizamos en sociedad; asimismo, ha dado origen a instituciones, marcos jurídicos y formas de pensar que garantizan la supremacía de lo masculino sobre lo femenino.
Ahora bien, la perspectiva de género también permite “analizar el papel de los hombres en las relaciones sociales asimétricas de poder y la construcción social de la masculinidad como configuración genérica, mirada que pone en evidencia la prevalencia de un modelo hegemónico de masculinidad que impone creencias y prácticas a los hombres en diversos ámbitos de la sociedad, generando desigualdades, discriminaciones y violencias contra las mujeres mayoritariamente, pero también contra otros grupos que integran la sociedad en general (niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, etc.), e incluso contra los hombres mismos” (Carmona y Esquivel 2017, 17-8). Es decir, se aprende a ser hombre en función de los diversos mensajes que se reciben y que configuran prácticas e identidades. Esto, precisamente, se denomina “masculinidades”.
En un estudio que se hizo en México, Estados Unidos y Gran Bretaña (Heilman, Barker y Harrison, 2017) se encontró que los valores asociados a la construcción de la masculinidad son prácticamente los mismos: no llorar, ni expresar emociones; ser agresivo/dominante; ejercer control sobre todo, incluyendo las mujeres; no demostrar miedo ni vulnerabilidad; ser heterosexual; no necesitar ayuda; ser proveedor, entre otros.
Esto no quiere decir que todos los hombres son iguales; simplemente refleja que hay modelos socialmente aceptados de ser hombre; en este sentido, el estudio citado documenta que quienes se adscriben de manera más rígida a esos mandatos suele tener mayores problemas: enfermedades crónicas -sobre todo del corazón-, problemas con las parejas -muchas veces están divorciados o fueron abandonados por la familia-; en cambio, quienes siguen de forma más ambigua esos esquemas normalmente tienen mejor calidad de vida y relaciones familiares más satisfactorias.
En el caso del joven de la anécdota inicial, podemos suponer que:
- En lugar de reconocer que se sentía lastimado por la actitud del chavo de la gorra, simplemente trataba de demostrar una postura de hombría demostrando una agresividad que supuestamente no llegó a la violencia por consideración hacia las mujeres que le acompañaban. Es común que los hombres sientan un malestar que no asocian con un estado emocional y entonces se autovaliden a través de la violencia.
- Con esa actitud, trataba de demostrar que quien estaba bajo control de la situación era él, pues su interlocutor era un cobarde al no bajarse del camión a defender su honra a golpes. El autoconcepto no sólo está referido a cuestiones subjetivas – ser disciplinado, honesto, o cualquier otro- si no también a la necesidad de reafirmar constantemente su hombría (Campos, 2007).
- Era evidente que tenía miedo a las consecuencias de llegar a los golpes y por ello sólo vociferaba -por cierto, este hecho muestra que la violencia no es “natural”, pues incluso estando alcoholizado sabía que no podía agredir físicamente a su adversario por las consecuencias que ello traería.
- Hay una objetualización de su esposa, pues considera que en lugar de pagar una multa, el dinero podría usarlo para ir a un sitio donde seguramente acabarían teniendo relaciones sexuales, sin cuestionarse si ella desearía invertir el dinero de esa forma u otra. Debido a esta forma de pensar y las consecuencias que ello puede tener, en la legislación mexicana se sanciona la violación en el matrimonio porque la estabilidad marital debería basarse en el respeto mutuo de las decisiones intrapersonales, además de responder a los compromisos internacionales de México para respetar los derechos humanos y prohibir las conductas discriminatorias hacia la mujer (Suprema Corte de Justicia de la Nación / Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, Pág. 133).
- Pese a que manifestó su deseo de ver a su familia después de una ausencia de dos semanas, el hecho de que llegue en estado de ebriedad puede hacer suponer que la convivencia no será necesariamente agradable. Pensando en historias de otros hombres, es posible que llegue a su casa esté un rato conviviendo, pero -debido a que no ha creado suficientes vínculos afectivos con su familia- termine saliendo a beber con sus amigos, pues a final de cuentas “el grupo es el que porta la masculinidad” (Connell, 2003, pág. 156).
- De hecho, la presencia de adicciones y otras actitudes que conducen a la disminución de la esperanza de vida de los hombres (enfermedades no atendidas oportunamente, homicidios, riñas, etc.) ha llevado a que un especialista en términos de salud proponer el “concepto del varón como factor de riesgo” Keijzer, 2001).

El género no es algo externo a los seres humanos; está presente toda la vida: desde el momento en que se decide qué colores usar según el sexo; las expectativas o futuros posibles que se imaginan sólo por el sexo; los comportamientos diferenciados que se alientan en hombres y mujeres, las diversas violencias que atraviesan a los cuerpos femeninos y masculinos, y un largo etcétera relacionado con la manera en que se socializa el género en contextos específicos (Yubero, 2010).
En lo personal, me ha sido útil conocer sobre la construcción de las masculinidades, pues me permite tener un panorama un poco más amplio de los hombres con los que trabajo y así considerar propuestas específicas de acompañamiento terapéutico.
Desenmarañar los aprendizajes de género implica rastrear en las historias personales y poner al descubierto los diferentes mensajes y comportamientos aprendidos, pues eso complementa las diferentes respuestas psicológicas que las personas pueden llegar a tener. Por ejemplo, es común que a los hombres se les dificulte contactar con el cuerpo o las emociones y eso seguramente influirá en un proceso lento de sensibilización y “alfabetización” emocional; otro ejemplo deriva de la importancia que los varones otorgan a tener la razón, por lo que puede haber una lucha dentro del proceso terapéutico que se expresa en descalificaciones abiertas o sutiles -o de plano, el abandono del proceso.
Termino señalando que es imposible abordar la materia de género sin ser consciente de la propia construcción de género y de las diversas situaciones de desigualdad que hemos aprendido a normalizar.
Deseo que este breve texto les invite a buscar más información sobre la manera en que el género moldea identidades, pensamientos y posibilidades. Acaso pueda ayudar a complementar el propio trabajo terapéutico.
*Psicot. René López: Economista y psicoterapeuta Gestalt, se desempeña como Responsable de Investigación en GENDES, A.C. rene@gendes.org.mx ; @renelo0106.
BIBLIOGRAFÍA
Campos Guadamuz, Álvaro (2007). Así aprendimos a ser hombres. San José: Oficina de Seguimiento y Asesoría de Proyectos OSA, S.C.
Carmona Hernández, S. P. y Esquivel Ventura, I. M. 2017. Suma por la igualdad. Propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Ciudad de México: GENDES, A.C./Colegio de Especialistas en Políticas Públicas y Estudios de Género/Cómplices por la Equidad.
Connell, R. (2003). Masculinidades. D.F.: UNAM – PUEG.
Heilman, B., Barker, G. y Harrison, A. (2017). La caja de la masculinidad: un estudio sobre lo que significa ser hombre joven en Estados Unidos, el Reino Unido y México. Washington DC y Londres: Promundo-US y Unilever.
Keijzer, Benno de (2001). “Hasta donde el Cuerpo Aguante: Género, Cuerpo y Salud Masculina”. En Cáceres et al. La salud como derecho ciudadano: perspectivas y propuestas desde América Latina. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Scott, J. 2013. El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México: UNAM/Miguel Angel Porrúa, pp. 265-302.
Suprema Corte de Justicia de la Nación / Instituto de Investigaciones Jurídicas (2006). Violación, se integra el delito incluso cuando los siujetos activo y pasivo son cónyuges. Ciudad de México: Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis.
Yubero Jiménez, S. 2010. “Socialización de género”. En: L. V. Amador Muñoz Monreal-Gimeno, C. edits. Intervención Social y Género. 43-72. Madrid: Narcea.